Dramaturgia de ignorantes
Por Román Podolsky
Octubre de 2010
Hay una dramaturgia que se orienta por el principio de que las palabras que dicen los personajes están motivadas por la intención de alcanzar un objetivo determinado. Los dichos y las acciones de los personajes se orientan a lograr en la escena aquello que les dicta su voluntad. Al enfrentar personajes de voluntades opuestas, esta dramaturgia produce una estructura de fuerzas enfrentadas en relación a un objeto de conflicto determinado.
Consecuentemente, el trabajo del actor implica, desde esta perspectiva, desentrañar las intenciones de los personajes, haciendo visible su voluntad para ubicarla como fundamento de la palabra y de la acción en la escena.
Es evidente que tanto en esta dramaturgia como en su respectiva interpretación predomina un componente de racionalidad en el que los medios se ajustan a los fines y las palabras a su referencia en la realidad. Así, el espectáculo resultante se nutre de las diversas peripecias que el enfrentamiento de objetivos produce en la trama, hasta su desenlace final.
Estoy formado en esta concepción del teatro de fuerzas que se oponen y señalan un objeto de conflicto en común. Ya sea como actor o como director la he recibido de mis maestros. Sin embargo, el tiempo, el trabajo y algunos otros asuntos que son más difíciles de nombrar (si es que acaso pudieran nombrarse) me han hecho descubrir otras formas de pensar el hecho teatral.
Por ejemplo, en la realidad constatamos a menudo -incluso tal vez más que lo deseado- que nuestra voluntad se ve cuestionada. Son esos momentos en los que no sabemos por qué ni para qué hablamos, nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos pasa lo que nos pasa. Es decir, el sentido aportado por una voluntad firme y decidida trastabilla, se agrieta, dejándonos en un estado de sinsentido e interrogación. No sé si eso pasa mucho en el teatro, pero en la vida ocurre frecuentemente.
Es decir que lo que nos encontramos a diario es que la voluntad como principio organizador del discurso entra en colisión con otro principio que en modo alguno se interesa por la palabra en términos de convención comunicativa. Podríamos decir que ese otro principio que escapa a la voluntad y la cuestiona no es sino el modo particular de satisfacción de cada uno de nosotros, ignorado por nuestra conciencia pero que, indefectiblemente, nos hace hablar más allá de ella.
Este principio -que obviamente podemos llamar inconsciente- produce discursos. Habla en nosotros. O mejor dicho, somos hablados por él. Donde perdemos el sentido, donde no sabemos qué estamos diciendo, donde la relación entre palabras y referencias se diluye, eso habla. Y no solo eso: es un discurso que habla de satisfacción. Algo de cada uno, si bien desconocido para la conciencia, se satisface en ese discurso. Algo de cada uno de nosotros se encuentra en ese sinsentido.
Una dramaturgia que considere esta cuestión aquí sucintamente expuesta, no implicaría entonces tanto un desarrollo de la palabra en su dimensión comunicativa, como intercambio convencional de ideas, sino que más bien presentaría un “diálogo de sordos” en el que la comunicación se subordina a la búsqueda de la propia satisfacción de los interlocutores involucrados, más allá de su voluntad y discernimiento.
Esta dramaturgia se haría eco no de lo que los personajes quieren decir sino de lo que en ellos dice y no saben que dice. Una dramaturgia hecha de ignorantes que sufren dicha ignorancia. O que tratan -en el mejor de los casos- de hacer algo con ella.
Así, al considerar la articulación de la satisfacción inconsciente a la palabra, abrimos una dimensión nueva, que más allá de las convenciones universales de la palabra como comunicación, deja entrever la singularidad de cada uno en su uso particular de la misma.
No es tanto el desarrollo de un conflicto de ideas que se saben sino el uso de dichas ideas -en tanto palabras- para la propia satisfacción, que no se sabe.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)











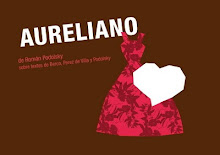
No hay comentarios:
Publicar un comentario