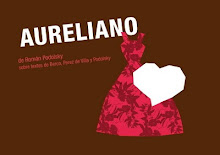El camino a la absoluta ignorancia
Por Román Podolsky
Septiembre 2012
La crítica de la representación en el teatro cuenta a esta
altura de los tiempos con una larga trayectoria. En nuestro medio, entre otros,
se pueden contar los trabajos de Javier Daulte y Rafael Spreguelburd, quienes
en sus estructuras dramáticas se preocupan menos por la representación de
contenidos que por el puro juego de unas reglas que definen procedimientos determinados.
En el extremos de esta corriente podemos ubicar ciertos trabajos
performáticos, que se encuentran más
allá de la representación, como algunas de las obras de Lola Arias, emparentadas
al formato propio de las conferencias.
En cualquier caso, lo que parece estar en crisis por estos
días es el modo de representar la realidad.
Quienes se sienten tocados por esta crisis no se conforman con
estructuras dramáticas en las que dicha representación se organiza alrededor de
un principio de identidad que es amenazado y que vuelve finalmente a su estado
de equilibrio, como consecuencia de la acción central de los protagonistas.
Este modo de representación parte de una concepción racional
de la misma, entendiendo por racional un ajuste entre causa y consecuencia, una
linealidad que inexorablemente conduce hacia el futuro, hacia el progreso y
hacia la afirmación de las certezas predominantes.
La representación así entendida depende de un sujeto que no
solo se conoce a sí mismo sino que cuenta con su propia voluntad para
desplegarse en el mundo, sometiéndolo según sus deseos y necesidades.
El lenguaje aquí es un instrumento de esa voluntad. Las
palabras son representantes de lo que el sujeto quiere, puede y sabe hacer con
el mundo.
No hay fractura entre la expresión de esa voluntad y su
realización efectiva.
Las obras que surgen de esta forma de pensamiento expresan
planes perfectos, que se saben de antemano y que ofrecen al espectador la
ilusión de un mundo ordenado y bajo control, donde las cosas del mundo y de los
hombres finalmente se resuelven, más allá de algún que otro sobresalto.
Desde principios del siglo XX y hasta nuestros días esta
modo de pensar y representar viene siendo cuestionado no solamente en el teatro
y en el arte en general sino también en el ámbito más universal de nuestra
cultura occidental.
El psicoanálisis, por ejemplo, puso en cuestión el dominio
pleno de la conciencia en relación al comportamiento humano. El trabajo que
Lacan hizo al articular los desarrollos semiológicos de Saussure con los
aportes freudianos, abrieron el campo a un uso diferente del lenguaje, más allá
de su dimensión comunicativa en la que el yo se expresa.
En efecto, al resguardo de esta dimensión, las palabras
representan al yo que habla, permitiéndole sostener la ilusión de que está
siendo entendido por el otro.
Las palabras son embajadores del yo que viajan hacia el otro
para reconocerse.
En nuestro trabajo nos proponemos alentar una ruptura entre
las palabras y su pretensión representativa del yo. En otros términos,
diferenciamos lo que el actor quiere decir –como dimensión propia de su
voluntad- de lo que efectivamente dice, o sea, sus dichos, en los que quedan
incluidos aquellos términos que no se esperaban decir.
El material para producir dramaturgia surge como efecto del
uso de este procedimiento de ruptura. La
palabra, al quedar liberada de su referencia de origen, al quedar libre de su
carga representativa, abre la posibilidad de una dimensión singular del
lenguaje, en el que su utilización ya no depende tanto de la comunicación sino
más bien de la satisfacción que provoca decirla.
Las palabras, las frases así surgidas, constituyen el
material inédito, inesperado, una posibilidad de efectuar un aporte singular al
tema alrededor del cual giran.
Pero esto ya no dependerá únicamente del registro de la
palabra imprevista.
En ese sentido, diríamos que este procedimiento nos asegura
simplemente la posibilidad de ubicarnos en el camino de la creación, que no es
otro que el camino que conduce a la absoluta ignorancia.