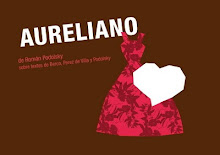Artaud harto de la palabra (pero no tanto)
Por Román Podolsky
Octubre de 2010
Hace tiempo que vengo reconociendo en mi trabajo con los actores una dimensión del lenguaje que no es la meramente comunicativa. Por medio de la asociación y del extrañamiento de las palabras surgidas en la improvisación, encontramos un modo de poner en duda los supuestos significados implicados en ellas. Al quitar de las palabras su valor convencional, al poner entre paréntesis su funcionalidad como instrumento para transmitir las manifestaciones de la voluntad, lo que queda es un uso particular, una forma singular de hacer uso de la palabra y del lenguaje que excede la dimensión comunicativa. Lo que aparece, en suma, es el lenguaje hablándose a sí mismo a través de nosotros.
En El teatro y su doble, Antonin Artaud manifiesta su voluntad de trascender la dimensión puramente convencional del lenguaje teatral. Aunque esta trascendencia es concebida de una forma mística y religiosa, vale la pena tomarla en cuenta como un antecedente muy valioso en el camino de ampliar la comprensión del lenguaje. Así, Artaud comienza proponiendo
… abandonar el significado humano, actual y psicológico del teatro, y reencontrar el significado religioso y místico que nuestro teatro ha perdido completamente. (1)
O sea: una invitación a exceder, a traspasar la dimensión consciente, comunicativa y convencional del teatro. Para este artista, la superación de la cristalización y la previsibilidad del teatro implican reencontrar un significado religioso y místico, cuya concreción depende, para Artaud, de la posibilidad de extraer las consecuencias poéticas extremas de los medios de realización del teatro.
Artaud señala que dicha extracción implica hacer una metafísica en acción con ellos (por oposición al teatro de caracteres y conflictos psicológicos) y en particular, al referirse al lenguaje hablado -que es lo que aquí nos interesa especialmente- afirma que
Hacer metafísica con el lenguaje hablado es hacer que el lenguaje exprese lo que no expresa comúnmente; es emplearlo de un modo nuevo, excepcional y desacostumbrado, es devolverle la capacidad de producir un estremecimiento físico, es dividirlo y distribuirlo activamente en el espacio, es usar las entonaciones de una manera absolutamente concreta y restituirles el poder de desgarrar y de manifestar realmente algo, es volverse contra el lenguaje y sus fuentes bajamente utilitarias, podría decirse alimenticias, contra sus orígenes de bestia acosada, es en fin considerar el lenguaje como forma de encantamiento. (2)
Por Román Podolsky
Octubre de 2010
Hace tiempo que vengo reconociendo en mi trabajo con los actores una dimensión del lenguaje que no es la meramente comunicativa. Por medio de la asociación y del extrañamiento de las palabras surgidas en la improvisación, encontramos un modo de poner en duda los supuestos significados implicados en ellas. Al quitar de las palabras su valor convencional, al poner entre paréntesis su funcionalidad como instrumento para transmitir las manifestaciones de la voluntad, lo que queda es un uso particular, una forma singular de hacer uso de la palabra y del lenguaje que excede la dimensión comunicativa. Lo que aparece, en suma, es el lenguaje hablándose a sí mismo a través de nosotros.
En El teatro y su doble, Antonin Artaud manifiesta su voluntad de trascender la dimensión puramente convencional del lenguaje teatral. Aunque esta trascendencia es concebida de una forma mística y religiosa, vale la pena tomarla en cuenta como un antecedente muy valioso en el camino de ampliar la comprensión del lenguaje. Así, Artaud comienza proponiendo
… abandonar el significado humano, actual y psicológico del teatro, y reencontrar el significado religioso y místico que nuestro teatro ha perdido completamente. (1)
O sea: una invitación a exceder, a traspasar la dimensión consciente, comunicativa y convencional del teatro. Para este artista, la superación de la cristalización y la previsibilidad del teatro implican reencontrar un significado religioso y místico, cuya concreción depende, para Artaud, de la posibilidad de extraer las consecuencias poéticas extremas de los medios de realización del teatro.
Artaud señala que dicha extracción implica hacer una metafísica en acción con ellos (por oposición al teatro de caracteres y conflictos psicológicos) y en particular, al referirse al lenguaje hablado -que es lo que aquí nos interesa especialmente- afirma que
Hacer metafísica con el lenguaje hablado es hacer que el lenguaje exprese lo que no expresa comúnmente; es emplearlo de un modo nuevo, excepcional y desacostumbrado, es devolverle la capacidad de producir un estremecimiento físico, es dividirlo y distribuirlo activamente en el espacio, es usar las entonaciones de una manera absolutamente concreta y restituirles el poder de desgarrar y de manifestar realmente algo, es volverse contra el lenguaje y sus fuentes bajamente utilitarias, podría decirse alimenticias, contra sus orígenes de bestia acosada, es en fin considerar el lenguaje como forma de encantamiento. (2)
Más allá de la terminología teñida de misticismo que utiliza Artaud, la cual eventualmente podría discutirse, lo que nos importa aquí es la afirmación de una materialidad del lenguaje capaz de producir efectos en el cuerpo y de ocupar un lugar en el espacio. Una concepción del lenguaje que va más allá de su función utilitaria ligada a la necesidad (“alimenticia”) y que se vuelve capaz de expresar lo concreto y real de la vida, trascendiendo cualquier encapsulamiento impuesto por la condición humana. El lenguaje vuelto contra sí mismo a fin de hacer estallar sus convenciones y sus usos más comunes. El lenguaje como una potencia capaz de señalar algo más vital que el sentido. En fin, el lenguaje en su imposible e infinita relación a lo Real.
Es cierto que Artaud, motivado por su experiencia como espectador del teatro balinés y del teatro oriental en general, buscó tomar distancia de la primacía que el lenguaje hablado tenía en el teatro de su tiempo. En efecto, Artaud soñaba -y practicaba- un teatro opuesto a la mera representación de conflictos sociales y psicológicos en los que la palabra quedaba subordinada a la unilateralidad de las convenciones establecidas.
Pero aún así Artaud no niega en sus escritos lo que él llama “poderes metafísicos” de la palabra, entendiendo este poder como una capacidad particular de la palabra para discriminar en los hechos lo meramente aparente respecto de lo universal.
Señala Artaud:
(…) no es imposible concebir la palabra, como el gesto, en un plano universal, plano, por otra parte, donde es más eficaz la palabra, como fuerza disociativa de las apariencias materiales y todos los estados en que el espíritu se haya estabilizado y tienda al reposo.
Pero, aclara, no es esto lo que sucede en el teatro occidental, donde
(…) no se emplea la palabra como una fuerza activa, que nace de la destrucción de las apariencias y se eleva hasta el espíritu, sino al contrario, como un estado acabado de pensamiento que se pierde en el momento mismo de exteriorizarse (3)
Subrayamos aquí -es lo que nos interesa, lo que orienta también nuestro trabajo con los actores- el poder de la palabra para ir más allá de las apariencias que ella misma, en su dimensión comunicativa, genera.
Poder que, a los efectos del trabajo de dramaturgia de actor que llevamos adelante, resulta de un valor insoslayable a la hora de discernir de todo lo que se dice, lo que merece ser escrito.
Referencias:
(1) Artaud, Antonin, El teatro y su doble. Editorial Edhasa. Página 50.
(2) Op.cit. Páginas 49/50.
(3) Op.cit. Página 79.