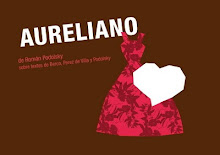Ayer en el seminario que estoy dictando los miércoles y que se llama "Otros que hablan de los otros", leí a los participantes estos párrafos de Henri Michaux, tomados de su libro: "Escritos sobre pintura".
…Si pinto cabezas enloquecidas, no es debido a que esté enloquecido en esos momentos o que me proponga enloquecer porque, por una razón cualquiera, esto me gustaría. Al contrario, las más de las veces comienzo en calma y decidido a proceder con calma, pero o bien el papel embebe demasiado aprisa, o bien una mancha imprevista se ha formado, o un accidente de orden material sobreviene, sea lo que sea, el enloquecimiento (sentimiento acorde con mi tendencia, aunque la controle en lo cotidiano), el enloquecimiento, digo, producido por la visión del papel embebiendo demasiado aprisa o la mancha alejándome de mi dibujo, el enloquecimiento halla en mí casi de inmediato el eco de mis enloquecimientos, que emergen de mi pasado no demasiado feliz. Resonancia que no tarda en crecer como resultado de los nuevos “errores materiales” que cometo con mi nerviosismo y los tachones que no puedo evitar, resonancia inmensa y que ahora desborda por todas partes.
Mi alma enloquecida perdiendo de vista su primer objeto se reconoce de repente sobre el papel ennegrecido, reconoce la cabeza enloquecida que nos corresponde, no queda más que acentuar un trazo aquí, otro allá. Y he aquí una cabeza bien hecha, expresiva a pesar mío, y del todo distinta de cómo la veía al principio.
Un retrato es un compromiso entre las líneas de fuerza de la cabeza del dibujante y la cabeza del dibujado.
El trayecto definitivo es el resultado de la lucha. Ciertos trayectos reforzados, otros anulados, unos cuantos desviados. (p. 87)
jueves, 29 de octubre de 2009
martes, 6 de octubre de 2009
El lunes 5 de octubre, en el marco del 7mo. Festival Internacional del Mercosur en la ciudad de Córdoba, participé de un Foro de Directores sobre Teatro y Politica. Lo que sigue es la ponencia que escribí para presentar allí.
¿De qué queremos hablar?
por Román Podolsky
Octubre de 2009
Para empezar:
Se puede comenzar a hablar de política en el teatro a partir de recordar una famosa pregunta que nos hacemos cada vez que iniciamos un proyecto nuevo. La pregunta es: “¿De qué queremos hablar?
Esta pregunta tiene al menos dos supuestos. El primero de ellos es que somos capaces de dominar, controlar aquello de lo que hablamos. Es decir, que lo que decimos está sujeto a los dictados de nuestra voluntad y que por lo tanto podemos producir un sentido y comunicarlo a los demás, al público de una manera clara y precisa.
El segundo supuesto es que nuestro discurso, bajo la forma del lenguaje teatral, será recepcionado tal y como lo hemos concebido. En el proceso no habrá ni pérdida ni alteración del sentido estipulado.
Aquello que nos proponemos transmitir llegará al público tal como lo hemos imaginado.
La pregunta “¿De qué queremos hablar?” supone entonces una voluntad que organiza un sentido y lo comunica y un otro homogéneo que lo recibe sin pérdida ni alteración del sentido.
Se concibe al hecho teatral como una herramienta comunicacional. Se codifica un sentido, se lo cristaliza y se espera del espectador su plena recepción sin interferencias ni ruidos molestos. “De qué queremos hablar” es en realidad “¿Qué pretendemos que el público escuche?”. La fe en el poder comunicacional del lenguaje es el dato predominante en esta concepción.
Volvamos al primer supuesto implícito en la pregunta “¿De qué queremos hablar?” Y aquí voy a remitirme a mi experiencia personal. Cuando yo me guiaba como autor por esa pregunta, el resultado nunca fue bueno. ¿Qué entiendo por nunca fue bueno? Lo que había escrito y lo que finalmente se llevaba a escena resultaba convencional, esperable, ordenado y lógico. Los personajes decían lo que debían decir en función de un ideal predeterminado, un horizonte de sentido al cual debían arribar al cabo de una determinada cantidad de peripecias más o menos atractivas para el espectador. En el principio había un sentido, uniforme y cristalizado, aquello que se deseaba transmitir. Y en el desarrollo, los personajes eran meras herramientas para lograr ese objetivo. Se trataba de identificarlos con una función determinada dentro de una estructura dramática prevista exteriormente a ellos. ¿La consecuencia de este procedimiento? Empobrecimiento radical de la singularidad de los personajes. Textos sin lugar para las sorpresas, lo inesperado, lo contingente. Eso sí: aquello de lo que mi voluntad se proponía hablar se decía. Y la ilusión de que el público lo entendía tal como yo quería se mantenía.
A partir de mi experiencia en la creación de Harina, ya hace cinco años, encontré una forma de trabajar la palabra más allá de la voluntad de controlar el sentido. La obra se fue haciendo de pequeños fragmentos, de trozos de historias sueltas, de modismos, de palabras y situaciones que a la actriz Carolina Tejeda y a mí nos gustaban. ¿De qué queríamos hablar? Del desguace ferroviario en la Argentina y de sus consecuencias sociales. Sí, es cierto. Nos hicimos esa pregunta y la contestamos. Pero en términos metodológicos, nos olvidamos de ella y dejamos que los materiales, las palabras nos empezaran a hablar a nosotros. No tanto decidir qué decir sino escuchar lo que el material nos decía a nosotros. Fue el modo en que los sentidos se abrieron en múltiples direcciones en lugar de cristalizarse en una dirección unívoca. El resultado fue muy enriquecedor.
Primera conclusión: me gusta más cuando el teatro abre sentidos que cuando pretende uniformarlos. Tal vez sea ésta última la función de la política. La lucha por la construcción de poder, el establecimiento de identidades y adversarios, la definición del conflicto, son todas tareas del discurso político que requieren cierta uniformidad de sentido. Porque es indiscutible y hasta necesario que ante un hecho político los que estamos del mismo lado pensemos más o menos lo mismo. Y me parece que frente a esta caracterización del discurso político, el discurso del teatro (y del arte en general) lo mejor que puede hacer es abrir sentidos, burlarse de la uniformidad, cuestionar las identidades, provocar la risa y el pensamiento. Cuando el teatro en cambio, se transforma en un mero medio de comunicación de un contenido determinado, acorta la distancia con el discurso político, se carga de opinión, se cristaliza. La obra resultante puede ser buena, sin dudas, pero necesariamente se empobrece al quedar identificada con la voluntad comunicativa de sus creadores.
Porque la obra de teatro nada tiene que decir de sus creadores y de las opiniones de éstos. La obra de teatro, como toda obra de arte, se basta a sí misma, no quiere decir nada más allá de lo que expone. No hay nada que interpretar en ella y menos las supuestas intenciones del autor, sus ideas, su biografía. Cuando algo de todo eso se filtra en la obra nos produce una decepción como espectadores, es como si viéramos los hilos del titiritero manipulando el muñeco.
Y esta cuestión que nos introduce en el segundo supuesto implícito en la pregunta “¿De qué queremos hablar?”, esto es que lo que transmitimos llegará sin variación alguna al espectador. Supuesto que se basa en la ilusión de que es posible comunicarnos. De que cuando yo diga, por ejemplo, la palabra árbol, el otro entenderá el mismo árbol que yo.
Otra vez aquí la experiencia de Harina. Queríamos hablar de los trenes. Mucha gente nos dijo que la obra habla de la soledad. Insito: queríamos hablar de los trenes. Mucha gente nos dijo que la obra habla de la ternura y del mundo del campo. Y también de los trenes, por supuesto. Pero no únicamente y ni siquiera directamente. Porque la opción elegida fue tratar el tema de un modo oblicuo, o como quien bordea un precipicio. Nunca literalmente, nunca en foco. En Harina hablamos en todo caso del silencio que dejan los trenes cuando dejan de pasar. Y fue el modo de reconocer ya desde la etapa de ensayos que la obra habla de lo que a cada uno le habla. Y este hecho pone de relieve las infinitas singularidades que conforman el público. No un público uniforme, sino un montón de subjetividades, diferentes unas de otras, intentando sintonizar o mejor dicho siendo sintonizados por el material que enviamos desde el escenario. Y esto en el caso de que alguna clase de sintonía se produzca, lo cual nunca está garantizado.
La obra es un producto que nada tiene para decir. Justamente expresa aquello que no se puede decir. Lo demás es comunicación. Aquí me voy a permitir introducir una cita tomada de un libro de Pilar Carrera sobre la obra del cineasta Andrei Tarkovski, que se llama Andrei Tarkovski, la imagen total. En la página 52, Carrera cita al filósofo francés Gilles Deleuze, quien se pregunta:
¿Cuál es la relación de la obra de arte con la comunicación? Ninguna. La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que hacer con la comunicación. La obra de arte no contiene la más mínima información.”
Hacemos teatro para mostrar lo que no se puede decir de otro modo. Si no fuera así lo conversaríamos, lo escribiríamos en una nota. Pero en el deseo de hacer teatro hay una asunción que debemos hacer y es que no todo se puede decir. Y ese es un aporte que el teatro (y el arte en general) le puede efectuar a la política: no todo se puede decir. Porque el caso contrario es el absolutismo de la palabra, peligrosa antesala del absolutismo de la acción.
Segunda conclusión: me gusta más el teatro que asume que faltan palabras.
Y tercera conclusión, rápidamente y para cerrar este apartado: tal vez sean inevitables preguntas tales como de qué queremos hablar o qué pretendemos que el público se lleve al cabo de nuestro espectáculo. Pero hay que estar advertidos de que son preguntas de las que hay que deshacerse rápidamente sin creerse demasiado las respuestas. Porque lo que queremos decir verdaderamente nunca puede ser dicho.
Y el otro tampoco escucha lo que puede sino lo que quiere. El lenguaje falla. Y por eso es poderoso.
Consecuencias de estas ideas en la práctica concreta:
Tradicionalmente el director sabe. Eso le da un poder. Se espera del director que sepa. Al fin y al cabo es el que conduce. Es el sujeto al que se le supone un saber. Y ya sabemos que saber es poder.
Si hay algo que la experiencia creativa de Harina me permitió fue poner en duda este principio. Porque ineludiblemente, yo no tenía ni idea de qué íbamos a hacer cuando Carolina Tejeda me llamó para trabajar un unipersonal sobre los trenes que dejaron de pasar en la Argentina. Yo no sabía y no pretendía saber. Eso fue lo que le transmití a ella y acordamos en preservar ese espacio de incertidumbre como una dimensión constitutiva del trabajo.
Si se sabe todo de entrada no hay mucho lugar para la sorpresa. Lo conocido va de la mano de lo convencional. El riesgo de saltearse lo inesperado es alto cuando se cree que se sabe todo. Asumir que no se sabe todo es delegar poder. En otros términos: se trata de no identificarse con la función.
Quiero decir: dirigir no significa saber ni ser todopoderoso. Dirigir es una tarea más dentro del proceso de ensayos. Incluso se dirige mejor y con menos tensión cuando se asume que ninguno de los que están involucrados –ni siquiera el director mismo- han pasado por esa experiencia con anterioridad y por ello automáticamente todos quedan igualados ante la contingencia de lo que no se sabe.
Es que al principio no se sabe. A cada momento no se sabe. Y lo que queda al final es lo que cada uno desde su función específica hizo con eso.
El director debe dirigir, pero paradójicamente debe dejarse dirigir por las diversas corrientes de sentido que se abren en el proceso de trabajo. Debe ser lo suficientemente maleable, flexible para escuchar las resonancias de lo inesperado, que a mi juicio, es lo más interesante que tiene un proceso creativo.
En algún momento aparece la orientación. El propio material, la articulación de las diferentes energías e intensidades que confluyen en el trabajo otorga más tarde o más temprano un armado que no remite las partes a un supuesto todo sino que les permite mantener su singularidad en la arbitrariedad de la secuencia.
Para terminar:
No es tanto identificándose a un contenido como aparecerá lo más político del teatro. Una cosa es lo justo o lo pertinente de una causa. El teatro en muchas ocasiones puede ser un eficaz vehículo para adherir a ellas, promocionarlas, difundirlas. Es innegable que es un poderoso medio para producir identificación.
Lo que aquí estamos planteando, es que el teatro puede hacer algo más que producir identificación. Puede por caso, cuestionarlas. Allí estará –para nosotros- su valor político más incalculable.
¿De qué queremos hablar?
por Román Podolsky
Octubre de 2009
Para empezar:
Se puede comenzar a hablar de política en el teatro a partir de recordar una famosa pregunta que nos hacemos cada vez que iniciamos un proyecto nuevo. La pregunta es: “¿De qué queremos hablar?
Esta pregunta tiene al menos dos supuestos. El primero de ellos es que somos capaces de dominar, controlar aquello de lo que hablamos. Es decir, que lo que decimos está sujeto a los dictados de nuestra voluntad y que por lo tanto podemos producir un sentido y comunicarlo a los demás, al público de una manera clara y precisa.
El segundo supuesto es que nuestro discurso, bajo la forma del lenguaje teatral, será recepcionado tal y como lo hemos concebido. En el proceso no habrá ni pérdida ni alteración del sentido estipulado.
Aquello que nos proponemos transmitir llegará al público tal como lo hemos imaginado.
La pregunta “¿De qué queremos hablar?” supone entonces una voluntad que organiza un sentido y lo comunica y un otro homogéneo que lo recibe sin pérdida ni alteración del sentido.
Se concibe al hecho teatral como una herramienta comunicacional. Se codifica un sentido, se lo cristaliza y se espera del espectador su plena recepción sin interferencias ni ruidos molestos. “De qué queremos hablar” es en realidad “¿Qué pretendemos que el público escuche?”. La fe en el poder comunicacional del lenguaje es el dato predominante en esta concepción.
Volvamos al primer supuesto implícito en la pregunta “¿De qué queremos hablar?” Y aquí voy a remitirme a mi experiencia personal. Cuando yo me guiaba como autor por esa pregunta, el resultado nunca fue bueno. ¿Qué entiendo por nunca fue bueno? Lo que había escrito y lo que finalmente se llevaba a escena resultaba convencional, esperable, ordenado y lógico. Los personajes decían lo que debían decir en función de un ideal predeterminado, un horizonte de sentido al cual debían arribar al cabo de una determinada cantidad de peripecias más o menos atractivas para el espectador. En el principio había un sentido, uniforme y cristalizado, aquello que se deseaba transmitir. Y en el desarrollo, los personajes eran meras herramientas para lograr ese objetivo. Se trataba de identificarlos con una función determinada dentro de una estructura dramática prevista exteriormente a ellos. ¿La consecuencia de este procedimiento? Empobrecimiento radical de la singularidad de los personajes. Textos sin lugar para las sorpresas, lo inesperado, lo contingente. Eso sí: aquello de lo que mi voluntad se proponía hablar se decía. Y la ilusión de que el público lo entendía tal como yo quería se mantenía.
A partir de mi experiencia en la creación de Harina, ya hace cinco años, encontré una forma de trabajar la palabra más allá de la voluntad de controlar el sentido. La obra se fue haciendo de pequeños fragmentos, de trozos de historias sueltas, de modismos, de palabras y situaciones que a la actriz Carolina Tejeda y a mí nos gustaban. ¿De qué queríamos hablar? Del desguace ferroviario en la Argentina y de sus consecuencias sociales. Sí, es cierto. Nos hicimos esa pregunta y la contestamos. Pero en términos metodológicos, nos olvidamos de ella y dejamos que los materiales, las palabras nos empezaran a hablar a nosotros. No tanto decidir qué decir sino escuchar lo que el material nos decía a nosotros. Fue el modo en que los sentidos se abrieron en múltiples direcciones en lugar de cristalizarse en una dirección unívoca. El resultado fue muy enriquecedor.
Primera conclusión: me gusta más cuando el teatro abre sentidos que cuando pretende uniformarlos. Tal vez sea ésta última la función de la política. La lucha por la construcción de poder, el establecimiento de identidades y adversarios, la definición del conflicto, son todas tareas del discurso político que requieren cierta uniformidad de sentido. Porque es indiscutible y hasta necesario que ante un hecho político los que estamos del mismo lado pensemos más o menos lo mismo. Y me parece que frente a esta caracterización del discurso político, el discurso del teatro (y del arte en general) lo mejor que puede hacer es abrir sentidos, burlarse de la uniformidad, cuestionar las identidades, provocar la risa y el pensamiento. Cuando el teatro en cambio, se transforma en un mero medio de comunicación de un contenido determinado, acorta la distancia con el discurso político, se carga de opinión, se cristaliza. La obra resultante puede ser buena, sin dudas, pero necesariamente se empobrece al quedar identificada con la voluntad comunicativa de sus creadores.
Porque la obra de teatro nada tiene que decir de sus creadores y de las opiniones de éstos. La obra de teatro, como toda obra de arte, se basta a sí misma, no quiere decir nada más allá de lo que expone. No hay nada que interpretar en ella y menos las supuestas intenciones del autor, sus ideas, su biografía. Cuando algo de todo eso se filtra en la obra nos produce una decepción como espectadores, es como si viéramos los hilos del titiritero manipulando el muñeco.
Y esta cuestión que nos introduce en el segundo supuesto implícito en la pregunta “¿De qué queremos hablar?”, esto es que lo que transmitimos llegará sin variación alguna al espectador. Supuesto que se basa en la ilusión de que es posible comunicarnos. De que cuando yo diga, por ejemplo, la palabra árbol, el otro entenderá el mismo árbol que yo.
Otra vez aquí la experiencia de Harina. Queríamos hablar de los trenes. Mucha gente nos dijo que la obra habla de la soledad. Insito: queríamos hablar de los trenes. Mucha gente nos dijo que la obra habla de la ternura y del mundo del campo. Y también de los trenes, por supuesto. Pero no únicamente y ni siquiera directamente. Porque la opción elegida fue tratar el tema de un modo oblicuo, o como quien bordea un precipicio. Nunca literalmente, nunca en foco. En Harina hablamos en todo caso del silencio que dejan los trenes cuando dejan de pasar. Y fue el modo de reconocer ya desde la etapa de ensayos que la obra habla de lo que a cada uno le habla. Y este hecho pone de relieve las infinitas singularidades que conforman el público. No un público uniforme, sino un montón de subjetividades, diferentes unas de otras, intentando sintonizar o mejor dicho siendo sintonizados por el material que enviamos desde el escenario. Y esto en el caso de que alguna clase de sintonía se produzca, lo cual nunca está garantizado.
La obra es un producto que nada tiene para decir. Justamente expresa aquello que no se puede decir. Lo demás es comunicación. Aquí me voy a permitir introducir una cita tomada de un libro de Pilar Carrera sobre la obra del cineasta Andrei Tarkovski, que se llama Andrei Tarkovski, la imagen total. En la página 52, Carrera cita al filósofo francés Gilles Deleuze, quien se pregunta:
¿Cuál es la relación de la obra de arte con la comunicación? Ninguna. La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que hacer con la comunicación. La obra de arte no contiene la más mínima información.”
Hacemos teatro para mostrar lo que no se puede decir de otro modo. Si no fuera así lo conversaríamos, lo escribiríamos en una nota. Pero en el deseo de hacer teatro hay una asunción que debemos hacer y es que no todo se puede decir. Y ese es un aporte que el teatro (y el arte en general) le puede efectuar a la política: no todo se puede decir. Porque el caso contrario es el absolutismo de la palabra, peligrosa antesala del absolutismo de la acción.
Segunda conclusión: me gusta más el teatro que asume que faltan palabras.
Y tercera conclusión, rápidamente y para cerrar este apartado: tal vez sean inevitables preguntas tales como de qué queremos hablar o qué pretendemos que el público se lleve al cabo de nuestro espectáculo. Pero hay que estar advertidos de que son preguntas de las que hay que deshacerse rápidamente sin creerse demasiado las respuestas. Porque lo que queremos decir verdaderamente nunca puede ser dicho.
Y el otro tampoco escucha lo que puede sino lo que quiere. El lenguaje falla. Y por eso es poderoso.
Consecuencias de estas ideas en la práctica concreta:
Tradicionalmente el director sabe. Eso le da un poder. Se espera del director que sepa. Al fin y al cabo es el que conduce. Es el sujeto al que se le supone un saber. Y ya sabemos que saber es poder.
Si hay algo que la experiencia creativa de Harina me permitió fue poner en duda este principio. Porque ineludiblemente, yo no tenía ni idea de qué íbamos a hacer cuando Carolina Tejeda me llamó para trabajar un unipersonal sobre los trenes que dejaron de pasar en la Argentina. Yo no sabía y no pretendía saber. Eso fue lo que le transmití a ella y acordamos en preservar ese espacio de incertidumbre como una dimensión constitutiva del trabajo.
Si se sabe todo de entrada no hay mucho lugar para la sorpresa. Lo conocido va de la mano de lo convencional. El riesgo de saltearse lo inesperado es alto cuando se cree que se sabe todo. Asumir que no se sabe todo es delegar poder. En otros términos: se trata de no identificarse con la función.
Quiero decir: dirigir no significa saber ni ser todopoderoso. Dirigir es una tarea más dentro del proceso de ensayos. Incluso se dirige mejor y con menos tensión cuando se asume que ninguno de los que están involucrados –ni siquiera el director mismo- han pasado por esa experiencia con anterioridad y por ello automáticamente todos quedan igualados ante la contingencia de lo que no se sabe.
Es que al principio no se sabe. A cada momento no se sabe. Y lo que queda al final es lo que cada uno desde su función específica hizo con eso.
El director debe dirigir, pero paradójicamente debe dejarse dirigir por las diversas corrientes de sentido que se abren en el proceso de trabajo. Debe ser lo suficientemente maleable, flexible para escuchar las resonancias de lo inesperado, que a mi juicio, es lo más interesante que tiene un proceso creativo.
En algún momento aparece la orientación. El propio material, la articulación de las diferentes energías e intensidades que confluyen en el trabajo otorga más tarde o más temprano un armado que no remite las partes a un supuesto todo sino que les permite mantener su singularidad en la arbitrariedad de la secuencia.
Para terminar:
No es tanto identificándose a un contenido como aparecerá lo más político del teatro. Una cosa es lo justo o lo pertinente de una causa. El teatro en muchas ocasiones puede ser un eficaz vehículo para adherir a ellas, promocionarlas, difundirlas. Es innegable que es un poderoso medio para producir identificación.
Lo que aquí estamos planteando, es que el teatro puede hacer algo más que producir identificación. Puede por caso, cuestionarlas. Allí estará –para nosotros- su valor político más incalculable.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)